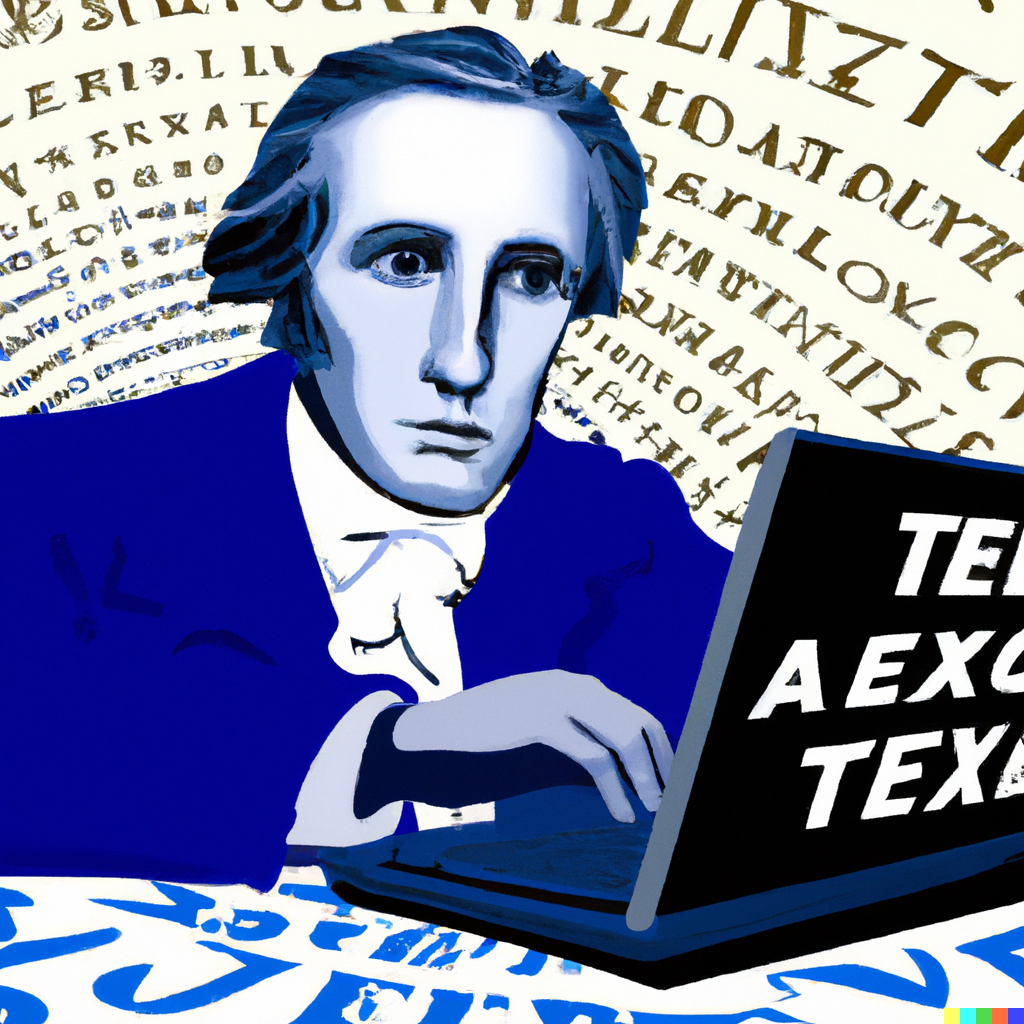La estrechez del resultado habría estado relacionada a la alta participación alcanzada, llegando a un 66,9%, la más alta desde 1900. Es imposible no preguntarse qué motivó el alto compromiso por el voto en este proceso, especialmente tras ver una campaña con poco contenido programático, pero mucha descalificación entre los candidatos. En los debates televisivos que protagonizaron el 29 de septiembre y el 22 de octubre, por ejemplo, ambas figuran estaban más preocupadas de las acusaciones personales hacia su contrincante que de profundizar en sus propuestas.
Algunos analistas han dicho que este fue un plebiscito sobre Trump. Yo más bien, pienso que fue una batalla de emociones. La mayoría no fue a votar por Biden o Trump, sino que por el miedo a una crisis económica, la angustia frente a un virus que no se detiene, la rabia por una discriminación injusta, el pánico a un socialismo extremo, la repulsión por el discurso instalado. Y sentir esto nos moviliza, en este caso, a votar.
El problema es que las emociones son manipulables, y en tiempos en que cualquiera puede generar contenidos creíbles y difundirlos por las redes sociales, podemos terminar simplemente siguiendo el vaivén de la información que va llegando a nuestro smartphone. A esto se suman nuevos actores con el poder de guiar conductas, como los influencers, que a veces sin siquiera tener la edad para votar, pueden generar tendencia entre sus seguidores (polémico fue el caso de Tana Mongeou que ofreció enviar una foto de ella desnuda a quienes le enviaran una prueba de haber votado por Biden).
Así, quien entienda este juego, puede provocar consecuencias relevantes en los resultados de una elección, en la estabilidad democrática y en sus instituciones. Y Donald Trump parece entenderlo muy bien. Desde agosto venía cuestionando la fiabilidad del voto por correo, sistema que suele ser más utilizado por los demócratas, y que se esperaba fuera más demandado ante la amenaza de contagio por el coronavirus. Por eso, a la mayoría no sorprendió que mientras se esperaba el término del conteo de estos votos, el Presidente diera un discurso acusando fraude en el proceso. No importa que exista un estudio realizado el 2017 por Brennan Center for Justice indicando que la tasa de fraude electoral en Estados Unidos sea menor a 0,0009%. Tampoco, que el mismo Presidente hubiese votado por correo en el pasado.

En el discurso de Trump no hubo evidencia, solo declaraciones. Pero fueron suficientes para que se levantara un manto de duda sobre el proceso, y para que un porcentaje de los estadounidenses (y de chilenos también) no legitimara el resultado que lo dio por perdedor.
Lograr emocionar a un mayor número de votantes para que participen en una elección es positivo, y pareciera ser hoy una característica mínima que requiere un candidato con intenciones de llegar al poder. Pero puede derivar en al menos dos problemas: el aumento de candidaturas vacías de contenido que tiendan al populismo, exacerbando el miedo y el odio; así como la utilización de información falsa o distorsionada, especialmente difundida por las redes sociales, para moldear opinión pública y a los electores. Y lo que estamos observando en el mundo, es que ambas suelen ir de la mano.
¿Qué hacer entonces? La responsabilidad es compartida, y parte por la sociedad civil. Primero, es necesario identificar a aquellos candidatos que utilicen el miedo y el odio como herramienta. Aquello termina dividiendo sociedades y debilitando la cohesión social. Contar con índices que puedan medir objetivamente la forma en que utilizamos el lenguaje permitiría ir generando conciencia sobre la importancia de las palabras y expresiones que utilizamos, así como de las consecuencias que estas tienen. Permite auto regularnos y generar un estándar mínimo esperado por parte de nuestros políticos.

Segundo, debemos evaluar la factibilidad y calidad de las propuestas presentadas en una campaña. Nos hemos acostumbrado a que los políticos presenten propuestas atractivas para sus electores, pero sin la debida validación de estudios o expertos. Nuevamente, se hace necesario tener una herramienta que nos entregue datos que nos permitan valorar las ideas presentadas, así como la forma en que estas pretenden ser concretadas. Poder medir qué tanta academia está contenida en el programa de un candidato, nos entregaría un recurso valioso para cumplir con este objetivo.
Y por supuesto, la gran responsabilidad recae en los políticos. Necesitamos candidatos que sepan emocionar, pero con esperanza, inspiración, orgullo, gratitud y amor. Esto es clave para conectar con la ciudadanía de forma positiva, y conseguir involucrarla, de manera que quieran ser parte de los procesos que se desarrollen. Una alta participación en las elecciones ayuda a legitimarlas y a fortalecer la democracia y sus instituciones. Pero no pueden ser emociones vacías. Para dejar tranquila a la razón los candidatos deben elaborar programas que respondan a la ciudadanía, basándose en estudios e investigaciones profesionales que garanticen que lo que prometen es posible cumplirlo.